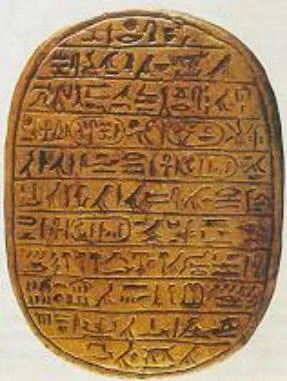Aporía
Pero si se presupone que la característica fundamental de la materia es la extensión (presupuesto que puede ser una petición de principio) y por ende su divisibilidad ad infinito, se preguntaba Demócrito: ¿cómo es posible que existan objetos finitos? (eso parece antiintuitivo). "Las cosas finitas no pueden derivar del infinito", de ahí la necesidad que tuvo Demócrito en pensar que la materia está compuesta por partículas indivisibles: los átomos ( "ἄ-τομος" significa precísamente in-divisible) .
Aquí, pues, los griegos tenían dos conclusiones: o la infinita divisibilidad de la materia o la no infinita divisibilidad de la materia; esta antinomiaparecía oponerse a todo pensamiento racionalmente válido, la cuestión era entonces una aporía.
- Zenón de Elea, en defensa de las teorías de Parménides, planteó las que en su tiempo eran aporías, por ejemplo la que «demostraba la imposibilidad lógica del movimiento» o la célebre paradoja de Aquiles y la tortuga: Aquiles el más veloz de los hombres nunca podría alcanzar a la lenta tortuga si ésta había partido un momento antes que él ya que a «cada espacio que avanzaba Aquiles, la tortuga siempre estaba un espacio adelantada». Aristóteles intentó una primera refutación al razonamiento zenoneano: para Aristóteles se debe distinguir entre lo infinito en potencia y lo infinito en acto; potencialmente cada segmento es infinitamente divisible, en cambio en acto o "actualmente" cada segmento es divisible y puede ser "actuado". Aunque la refutación aristotélica es genial tiene cierto matiz de hipótesis ad hoc. Ya en el s. XX Henri Bergson considera acertadamente que Zenón ha espacializado al tiempo y ha aplicado al movimiento y al tiempo los conceptos de cosa y ser. Casi coetáneamente a Bergson, Bertrand Russell, demostró que la serie de puntos de una línea son un continuo matemático siendo inexistentes los momentos consecutivos o terceros momentos que se interpongan ad infinito entre un par de momentos dados, tanto Bergson como Russel demuestran, cada cual a su modo, que tal aporía zenoniana se soluciona si se incluye la variable tiempo que era la dimensión que omitía (debido a su paradigma epocal o a su cosmovisión) Zenón de Elea en el s. V a.C.
- La idea de la nada suele plantear una aporía en cuanto se pueda suponer la «existencia» de algo que por definición no existe.
- George Berkeley (s. XVII) y en general todo el solipsismo plantean una aporía: ¿cómo se puede demostrar que la realidad objetiva es realmente objetiva y no una creación ilusoria subjetiva? Berkeley se valió de la imaginación, los ensueños e incluso los delirios como posibles elementos demostrativos del solipsismo. Uno de los primeros modos de refutación de tal aporía se encuentra en la conciencia intencional planteada por Franz Brentano (ya a fines de s.XIX e inicios de s.XX): «toda conciencia es conciencia de algo (externo o trascendente a la conciencia)»
- El cosmos en cuanto a sus límites espaciotemporales plantea aporías que en parte se resuelven con la hipótesis del universo autocontenido, hipótesis resolutoria sostenida principalmente por Stephen Hawking (segunda mitad de s.XX e inicios del presente s. XXI). Algo similar ocurre con las teorías creacionistas del Universo: si, como el sentido común ha planteado frecuentemente, el Universo no puede salir de la nada y, por esto, «necesita de un Creador», ¿no necesita por su parte otro Creador el Creador del Universo (y así ad infinitum), ya que nada sale de la nada? (Véase la Paradoja de la omnipotencia).
- En la ética se encuentran aporías como esta: ¿existe la libertad para no ser libre? La aporía inversa puede observarse en la filosofía deSartre: la necesidad o ananké de los humanos es proyectarse a la libertad y ser libres (comúnmente, si se descarta la dialéctica, la necesidad o ananké se considera como un opuesto a la libertad).
- Los «viajes en el tiempo» implican paradojas que muchos consideran irresolubles (aporías). De éstas la más conocida es la llamadaparadoja del abuelo. Sin embargo Frank Tipler (a inicios del presente s.XXI) dio una explicación bastante lógica que resolvería a esta aporía: «si alguien viaja al pasado se vuelve parte del pasado por esto no puede cambiar ni el pasado ni el futuro».
- La paradoja de Russell incumbente en principio a las ciencias matemáticas es, desde el punto de vista filosófico, otro ejemplo de aporía.
- Los teoremas de incompletitud de Kurt Gödel demostrados en el s. XX resuelven algunas paradojas de la lógica.
- El concepto realidad virtual supone, según Román Gubern (segunda mitad del s.XX e inicios del s. XXI) en su libro Del bisonte a la realidad virtual, una aporía porque nada puede ser real y virtual al mismo tiempo. Aunque tal planteamiento es falaz ya que lo virtual, ¿acaso no es un subconjunto de la realidad? Como lo ha notado Jacques Lacan no debe confundirse la realidad con lo real.